Carlos Morales*
(SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE, 2020-EL JORNAL). Las manifestaciones culturales de los pueblos son de lo más cambiante, amplio y diverso que uno pueda imaginar. Las creaciones más excelsas, elaboradas y perdurables, se concentran en las reconocidas bellas artes, cuya extensión no admite límites, pero son fáciles de distinguir por el grado de emoción que generan, por su permanencia en el tiempo, y por el culto que les rinde la gente a través de los siglos.
Pongamos allí, por ahora, a la música, la arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, la literatura, el teatro, y el cine, este último de reciente inclusión. Este sería el canon de la belleza occidental. Pero no lo es todo.
Muy rara vez una construcción humana alcanza la grandiosidad y permanencia de la Novena Sinfonía de Beethoven; la belleza del David de Miguel Ángel; las sensaciones íntimas de la Madame Bovary de Flaubert; o la majestuosidad de la catedral de Colonia. Para citar sólo palabras mayores.
Pero al lado de lo inmenso de lo indestructible, el hombre también inventa, engendra, lo más pequeño, lo cotidiano y, también tales constructos son variaciones de la cultura. No en vano, la laxa definición antropológica del concepto dice: que “cultura es todo lo que el hombre hace”, y siendo tan amplio ese cerco, pues será cultura todo lo que no provenga directamente de la naturaleza… Aunque de ella suelen venir las creaciones más espectaculares y bellas.
Sorteando los momentos insuperables de las grandes obras maestras de cualquier género; las pequeñas creaciones o manualidades, igual pueden elevarse hasta cumbres más respetables y, en todo caso, constituyen una bitácora de lo humano, un testimonio de la vida racional, del tránsito histórico del homo sapiens por este frágil y pandémico planeta.
Pienso, por ejemplo, en las magias textiles de los indios ecuatorianos (otavalos), en las flamígeras piezas de vidrio soplado de Murano, en las infinitas matrioskas rusas, en los repujados de cobre chilenos y así, hasta los confines del Globo, para acabar acá, en las artesanías de Sarchí o en las bisuterías ingeniosas de los tilicheros argentinos de Puerto Viejo.
Todo es cultura y muchas de sus expresiones pueden ser arte de diferentes coloraturas. Empero, lo que importa es la marca que cada una de ellas impone en el paso medible del tiempo, que puede ser lo mismo que en la memoria, en la nostalgia o en la Historia. Acaso de alcances y dimensiones variables, pero impronta al fin.
Según sea el impacto y la duración de un producto humano, así será su valor de apreciación y de mercado, pero siempre, en todos los casos, será un símbolo de nuestra especie. El impacto caracteriza lo efímero y la duración es requisito de lo perdurable, del arte mayor.
El escritor Mario Zaldívar, cultor de la música y la literatura, tiene muy presente ese crédito de lo que el hombre de a pie (il uomo qualunque), aporta a la sociedad, y en cada uno de sus (8) libros se ha dedicado a rescatarlo con verdadera fruición.

Es un emprendimiento de gran claridad y devoción, porque en todas esas investigaciones nos sorprende con elementos nuevos que quizás dejamos pasar indiferentes, o nos parecían baladíes, intrascendentes, por lo cerca que los teníamos, ya como melómanos, bailarines o simples parroquianos de bares y discotecas.
Verbigracia: ¿quién podía imaginar que un libro con 300 fotografías de cantinas viejas, casi tenebrosas, pudiera alcanzar el éxito que ha tenido? ¡Ya va por dos ediciones y se ha vendido como bolsa de jocotes en la Porfirio Brenes! Solo Tano Pandolfo le gana, con su relato sobre el alcoholismo.
En el fondo, ese libro de fachadas, antros o chiringuitos, rescató un emblemático refugio de convivencia del ser costarricense (la tertulia, el encuentro), y, por ende, de la idiosincrasia nacional. Al vernos retratados allí, los ciudadanos de este país, que algún convivio de chistes verdes pasamos en esos alternes del territorio nacional, entendimos que merecía la pena coleccionar el libro, como documento recordatorio y deleitarnos descubriendo una arquitectura ya en extinción que se abarrota de recuerdos, sueños, trifulcas, para las más variadas generaciones y localidades.
Como muchas de esas cantinas están desaparecidas, Zaldívar tiene el tino de mezclarlas con algunas vigentes, para que su valor nostálgico y nuclear de paliques o altercados, se extienda a todas las épocas.
Ahora, el inagotable investigador de nuestra cultura autóctona ha puesto en el librero un agregado a su vasta producción: Aquellos salones de baile, volumen que reúne más de 500 fotografías y afiches de los sitios donde nuestro pueblo acostumbró a juntarse para practicar la danza de moda. Para conocerse, “cuerdearse”, bailar suelto, enamorarse, bailar apretado, casarse y, de allí, forjar una idiosincrasia, un talante, que se conoce internacionalmente como el ser tico. Esencia del “pura vida”. De hecho, he visto y oído a muchos extranjeros sorprendidos por ese afán danzarín de nuestra gente, no tan masivo y común en otras geografías.
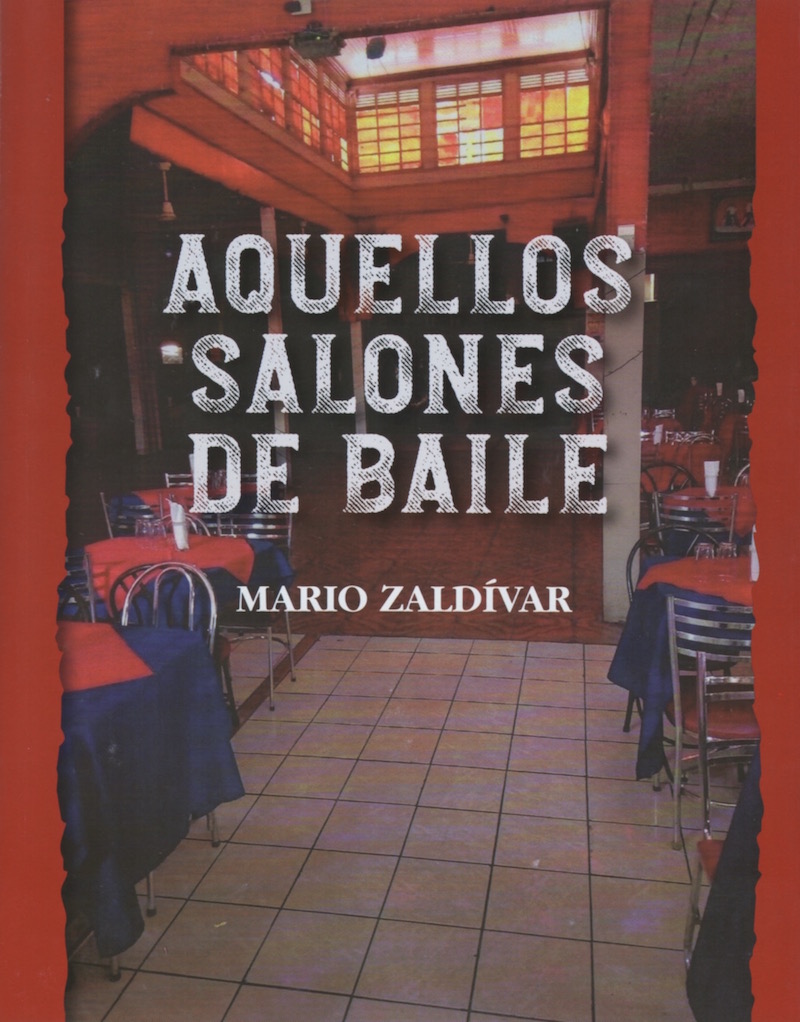
En términos populares es lo que llamamos la cultura del bailongo, aunque mucho cuidado, pues es muy probable que la danza haya sido una de las primeras artes bellas ejercitadas por el homo sapiens. Es muy posible que antes de pintar sus cuevas de Altamira, los prometeicos de la Edad de Piedra bailaran y cantaran alrededor del fuego. Porque no hay razón para juzgarlos de aburridos y sí muchas pruebas de lo contrario.
Está visto que lo siguieron haciendo a través de los treinta o cuarenta siglos transitados, desde que percibieron aquel gusto de moverse al son de un ritmo primitivo: dos palos de encino, una piel de lagarto o dos cantos de granito.
Bueno, pues esa larga historia de los hombres, y en particular de los nuestros, los del paralelo 10, meridiano 84, es la que nos regala Zaldívar con su nuevo volumen, donde convergerán imágenes, sonidos, tertulias, conflictos, matrimonios, divorcios, fiestas, quinceaños, en fin, la Costa Rica que todos hemos labrado a través de algo muy nuestro, porque no todos los pueblos del mundo sienten ese reconcomio interno que los impulsa a una cumbia caletera, a un bolero mexicano o a un pasodoble gaditano, con ese brío especial que los ticos le inyectan en los salones de baile.
Si el autor hubiera recogido fotos de interiores, entonces hubiera bastado con una o muy pocas, porque el ropaje y el estilo danzarín es más o menos el mismo, pero la gracia está en que el libro nos presenta las fachadas, la arquitectura, lo que queda de los famosos centros de baile, y así el lector podrá imaginar todo lo que ocurría adentro. Es decir, con sus instantáneas de edificios, carteles, orquestas y anuncios, el libro nos propone un recorrido geográfico memorístico por la Costa Rica que va desapareciendo (ya en San José no quedan más de diez salones de esos), por lo que su valor de rescate es amplísimo. Es la iconografía del talante nacional, o de lo que va quedando. Y también se puede “escuchar” a la Billo’s, a la Matancera, a Mario Chacón, a Paco Navarrete, a Los Hicsos.

En esos salones se catalizó la esencia de nuestro convivir, y el álbum tiene el mérito de recuperarlo con tanta amplitud, que nos enfrenta a una tradición que traspasó todos los niveles sociales, pues si en una esquina aparece el popular Monte Carlo o Los Juncales, en la otra topamos con la escalinata del Club Unión o el Señorial, y, viajando hasta las zonas rurales, recorre todo el esqueleto social que, bailando, se movía al ritmo de su tiempo.
Es decir, la obra se convierte en un mural sociológico de la Costa Rica que va de los años 30 hasta nuestros días, con imágenes del recuerdo que le arrancarán lágrima a más de uno.
Y conste que no exagero. Tan inspirado se sintió el locutor Marcos González con las fotos, que grabó dos CD con la música alusiva que seguramente él bailó en los salones de Tres Ríos.
Conviene destacar también, el estilo elegante, limpio, cuidadoso del escritor, quien a pesar de someterse a un espacio muy reducido, logra evocar en el público toda la fuerza que la gráfica contiene, y también se la aporta, con datos, cuando esta no la posee.
Por eso, leer los bien documentados pies de foto es más que suficiente, pues las gráficas suelen hablar por sí mismas, pero si alguien, más exigente, no queda satisfecho con tales anotaciones, será bueno informarle de que ya Zaldívar le reunió todo los que quiera saber, en su primera incursión investigativa: el libro Crónicas de la música popular costarricense (1939-1965), que fue editado por el Ministerio de Cultura en el año 2014 y, en verdad, no es una crónica, es una enciclopedia. La única y la mejor que se ha producido sobre la música popular del país.

En ese voluminoso texto, lleno de fotos, como el otro, se encuentran los datos más escurridizos y desconocidos de todos los músicos y bailarines que han pasado por los salones de baile de Costa Rica. Lo mismo cantantes en solitario que guitarristas, o simples acompañantes de las orquestas más famosas. Sin el trebejo académico de las llamadas al pie de página ni las inútiles bibliografías falsas de las tesinas, el autor hace un recorrido intenso y extenso por todo lo que ha sido música vernácula, y rescata y revive un aspecto esencial de la identidad de este pequeño pedazo de tierra independiente que ya va para el bicentenario.
Es gratificante comprobar, en Crónicas, la meticulosidad de secretos que el autor rescató sobre la música, las orquestas, los cantantes y los lugares de espectáculo. Es una gigantesca pesquisa que no deja dato por fuera.
Como consolidado novelista, Zaldívar sabe que el demonio está en el detalle y, como si fuera un periodista de los buenos –no de los de ahora– siempre tiene una respuesta ágil para lo que cualquier lector pueda preguntarse sobre la vasta temática de su estudio. Esos son gestos de verdadera maestría. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre original del cantante Rafa Pérez? ¿Por qué una hermana del Presidente J.J. Trejos Fernández dejó de cantar en el Club Unión? ¿Era una piscina el salón de baile El Magirus? ¿Por qué lo llamaron así? ¿Dónde quedaba el Duncan Bar? ¿Y el Meylin? ¿Y el Salón París? ¿Y la Boite Europa? Incluso ¿quiénes eran sus dueños y quiénes bailaban allí y con cuáles orquestas o sonoras se amenizaban? O ¿dónde estaba la grada timbrona de Las Huacas, de Coronado, que denunciaba a los neófitos y sacaba risas en los parroquianos? ¡Un demonio de detalles!
Ah, y también están las discotecas. Más escandalosas, menos tertulianas, más oscuras. ¿Recuerdan El sapo triste? ¿Y Zorba, que fue la primera?

Narrando con depurado lenguaje y una investigación exhaustiva, el autor semeja un émulo del gran periodismo investigativo de Neale Copple o Gay Talese en los Estados Unidos, y muestra un dominio de vocabulario tan preciso, que sería una maravilla leerlo u oírlo (aunque fuera un 50%) entre los reporteros y presentadores de nuestra prensa actual, cuyo raquítico diccionario solo incluye el leit motiv “tema” y la burda conjugación del infinitivo haber.
O sea, que Zaldívar es, en sí mismo, la mayor enciclopedia ambulante que tenemos los costarricenses sobre la música popular vernácula, sus recintos y sus ejecutantes. Porque el bailongo es parte de nuestro ser, de la identidad nacional; como la sardana para Cataluña, la cueca para los chilenos o el tango para Buenos Aires.
Una obra para quitarse el sombrero.

*Escritor y periodista, integrante del Consejo de Redacción de EL JORNAL LITERARIO









