EL JORNAL LITERARIO pone en sus manos un artículo delicioso sobre el arte de novelar, en el que se separan los ríos del contenido y del estilo, que apareció en el libro «El novelista y las novelas», publicado por Emecé en 1959, pero que guarda una gran actualidad.
Por Manuel Gálvez*
(VIERNES 01 DE ENERO, 2021-EL JORNAL). Estilo y prosa. No deben ser confundidos. El estilo es el conjunto de medios de que se sirve el novelista. Dentro del estilo está la prosa. Pero el término «estilo» abarca mucho más: los modos de dialogar, de escribir, de retratar a los personajes, de empezar y terminar la novela. Estilo y técnica son voces de significado análogo, pero la técnica se refiere a lo material, a lo exterior. El estilo sale de adentro del autor. Es el modo como su espíritu se realiza.
Pocos tienen estilo propio, personal, original. Pero decir de un novelista que «no tiene estilo» es erróneo: siempre hay estilo, porque siempre hay una manera de expresarse. En los novelistas mediocres el estilo no suele dejarse ver. O se ven los procedimientos ajenos, imitados.
Hay quienes opinan que el estilo debe ser siempre el mismo: el cambio de estilo, según ellos, indica falta de personalidad. Pero el escritor cuyas novelas son exteriormente iguales, se repite y el repetirse es una desgracia. Zola escribió treinta y tres novelas, todas compuestas y escritas de tan idéntica manera que, cuando hemos leído diez, podemos decir que las hemos leído a todas. Balzac no se repitió nunca, ni Flaubert, ni Tolstoi, ni Galdós. Jean Cocteau dijo: “A cada nueva obra vuelvo sistemáticamente la espalda a la que precede: es el medio de estrenar siempre, vale decir, de permanecer joven”.
El estilo no se debe buscar. Debe ser una expresión de la sinceridad, la personalidad, el conocimiento y las ideas.
También influyen en el estilo, y en los cambios de estilo, las circunstancias generales y las propias. El que ha escrito novelas en un pueblito difícilmente podrá, si se instala en Buenos Aires, seguir novelando con el mismo estilo. Todo influye en el novelista: las crisis económicas, la situación política, las desgracias de familia, las enfermedades. Todos cambiamos algo, por lo menos algo, en nuestras ideas políticas, sociales, literarias y aun religiosas. Quien afirme no haber cambiado jamás es un farsante. Pues bien: esos cambios se reflejan en el estilo.
No menos, naturalmente, influye el asunto. No han de ser realizadas del mismo modo una novela de la vida contemporánea y una de ambiente histórico; una novela poética, idílica, y una de los bajos fondos; una novela de análisis y una brutalmente realista. El autor de novelas debe poseer, y en alto grado, lo que llamaré “el sentido de la adecuación”.
Se me ha reprochado que mis novelas fuesen muy diferentes entre ellas. En efecto, salvo las once de ambiente histórico, las demás son distintas unas de otras, aunque el modo de presentar a los personajes y de conducir el diálogo sea más o menos el mismo. Pero ¿cómo podía ser realizada El Cántico Espiritual, novela de análisis, con igual estilo que La Maestra Normal, novela realista e irónica, que refleja la vida de un pequeño pueblo de provincia? El cambio en el estilo y las causas que lo produjeron pueden observarse en la obra de Eça de Queiroz.
Mientras fue ateo, materialista y extranjerizante, produjo novelas objetivas, de técnica ajustada, de frase breve, como El primo Basilio; pero cuando se hizo espiritualista, y aun católico, y desdeñó el extranjerismo y volvió los ojos al amor de Portugal, de los campos, de la vida sencilla de su patria, escribió en un estilo muy distinto, en «gran estilo», recurriendo a la frase larga, a las descripciones poéticas.
Pero dejemos el estilo propiamente dicho, y entremos a hablar de la prosa.
LA PROSA NOVELÍSTICA
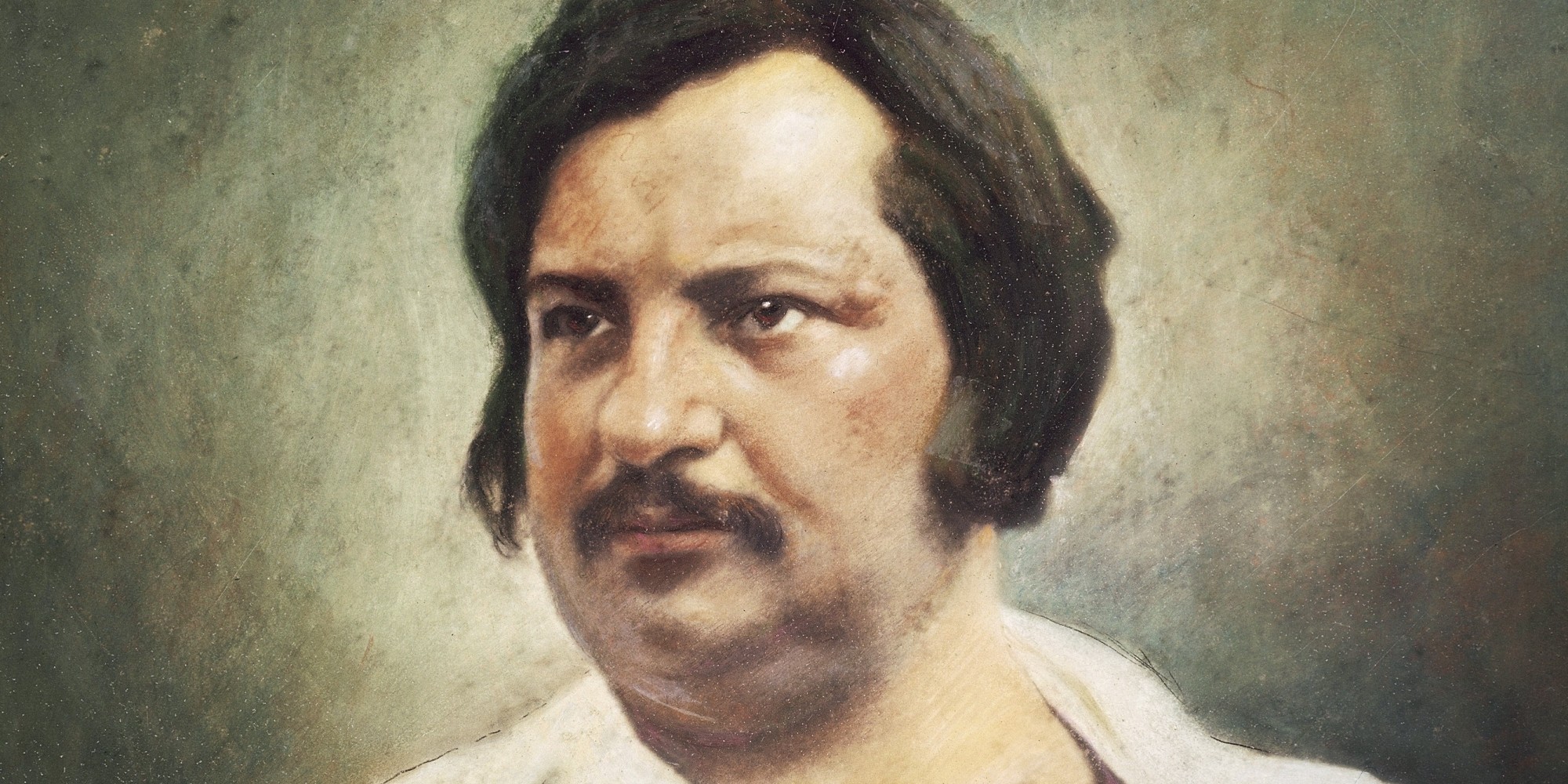
Empezaré afirmando que la novela tiene una prosa distinta que el ensayo, la historia, el cuento mismo y otras formas literarias. Paul Bourget dijo de Balzac: “Sus novelas, a las que se ha reprochado estar mal escritas, están, por el contrario, maravillosamente escritas, en tanto que novelas”.
Mientras en el ensayo puede el escritor hacer bellas frases, recurrir a las imágenes, a los ornamentos de toda especie, en una novela, sí así lo hace, la mata. El novelista —cuando habla directamente, porque cuando hablan los personajes no ha de ocurrir lo mismo— debe expresarse en prosa clara, sencilla, sobria, sin elocuencia ni charlatanería. “Hay que arrancarse el cáncer lírico”, dijo Flaubert, y es verdad.
He citado ya una opinión de Pirandello sobre la moderna y exagerada preocupación de la forma, que “los antiguos no tenían”. Citaré otras opiniones para demostrar cómo se trata de un concepto generalmente aceptado. Anatole France dijo que las novelas no debían estar demasiado bien escritas. Maurois se pregunta por qué, siendo suficiente la palabra, hemos de «adornarla de falsa, fea e inútil pedrería».
Pío Baroja, en uno de sus sensatísimos «pequeños ensayos», dice, refiriéndose a la prosa de las novelas: “Para mí no es el ideal del estilo ni el casticismo, ni el adorno, ni la elocuencia; lo es, en cambio, la claridad, la precisión y la elegancia”.
Todo aquello que interrumpa la emoción, la sensación o el simple relato, debe ser rechazado. Los términos afectadamente castizos son abominables, no tratándose de una novela de asunto español, como La Gloria de Don Ramiro o El Embrujo de Sevilla.
Igualmente perjudicial es el barroquismo. Sin llegar a tanto, el exceso de términos raros no conviene: la búsqueda en el diccionario interrumpe el interés y la emoción. Tampoco es buena la prosa entonada, como la de Barrés, gran escritor pero no gran novelista; ni la arcaizante, ni, como la de Gabriel Miró, exquisita y artificiosa.
Paul Bourget ha escrito: “La novela debe poseer movimiento, y el movimiento tiene como condición esencial que ninguna frase se detenga y haga una saliente, que los detalles se fundan los unos en los otros y no lean notados. Ocurre en la novela como en los frescos. El ancho golpe de brocha es en ellos necesario, y el refinamiento del miniaturista sería allí el peor de los defectos”. Pero esto no significa que el novelista, puesto que la novela es un género literario, pueda prescindir de la sintaxis y dejarse llevar por el correr de la pluma.
Bourget agrega que la novela «debe quedar escrita, no como los Goncourt, con escritura artística, sino sencillamente, en una lengua vigorosa y firme. No es deseable que alguna de sus frases pueda ser señalada como un modelo de gramática. Es necesario que no sean incorrectas ni flojas».
Tampoco la prosa novelesca ha de ser demasiado rica de vocabulario, como la de Huysmans. Sobre la prosa de Emilia Pardo Bazán tengo escrito: «La prosa novelesca no debe ser en exceso literaria. Debe ser desnuda, sencilla, con el color necesario —jamás con exceso de color— y con la música necesaria, jamás con el ritmo de la oratoria.
Y es sin duda por causa de su prosa que las novelas de la escritora gallega no nos conmueven. A los americanos, ese ruido de palabras nos aburre y desagrada”. Ahora agrego que, en la prosa novelística, nada cada debe interponerse entre el relato y el lector, pues lo que se interpone puede perjudicar a la «credibilidad».
Ser claro, sencillo, preciso y expresarse con el menor número de palabras. Parece fácil, y no hay nada tan difícil. Quien tiene en la mano una pluma no se resigna a la sencillez: quiere florearse, asombrar con imágenes, con barrocas frases. Taine dijo que se necesitaban quince años para llegar a escribir con claridad y pereza. Acaso baste con cinco.
Eduardo Mallea escribió: “En materia de novela, la buena literatura es la que carece de literatura”. Como se ha leído, opino lo mismo, y desde hace cincuenta años. Pero también opino que, de cuando en cuando, un bello párrafo literario viene bien. Si alguna prosa no velística se acerca a la prosa hablada es la de Baroja, y, sin embargo, en sus novelas no faltan los bellos párrafos, como aquel sobre el mar antiguo, en Las aventuras de Shanti Andía.
Pero la desnudez no debe convertirse en sequedad. En el cuento, la sequedad puede estar bien: no en la novela. El novelista necesita de una moderada abundancia de palabras para seducir al lector, interesarlo, conmoverlo y, si se quiere, engañarlo. El gran narrador debe tener algo de periodista.
No menos mala que la prosa floreada es la impresionista. Imágenes impresionistas, aquí y allí, está bien. Pero toda la novela, no. Igualmente es condenable la frase demasiado breve, telegráfica: la del novelista español Felipe Trigo. Debe rechazarse también la prosa rítmica. Ricardo León escribió gran parte de una de sus novelas en auténticos, aunque disimulados, versos; y Romain Rolland, una novela entera, o casi entera.
No se concibe un error más grande, extraño en escritores de experiencia como ellos. No está mal un poco de ritmo, pero ha de ser muy suave, sin llegar al verso. Algunos buenos escritores, involuntariamente, por falta de vigilancia, incurren en tal defecto. Así, en Doña Bárbara, una de las mejores novelas escritas en América, encontramos, con frecuencia, versos como éstos: “acababa de servirse un vaso de agua»; «todo era, en efecto, invención suya”; “bañado en sudor, dilatados los belfos ardientes”.
Una cierta pureza de la prosa es necesaria: la novela no deja de ser una obra de arte. El novelista debe conocer bien su idioma. Nada más abominable que una larga novela escrita con pésima sintaxis. Debemos lograr la corrección gramatical, siquiera para no decir una cosa por otra; suprimir el galicismo inútil; evitar las frases hechas, como aquella de “lisa y llanamente”; corregir las cacofonías demasiado notorias; ser implacable para con las expresiones y términos de mal gusto; odiar los consonantes y los varios asonantes seguidos; y cortarse a mano antes que escribir aquello de «loado sea Dios» y otros horrores de la novela española —de la mala, entiéndase— del siglo pasado.
Un problema, tanto de composición como de redacción, es el modo de unir los capítulos, los párrafos y las frases. Nada de «como estábamos diciendo» y otras ñoñeces. Las palabras sin valor expresivo deben ser ahorradas: los “pues”, los “como”, los “porque”. Así se lo oí en 1910 a Valle-Inclán. Por eso, empleo tanto los dos puntos, lo cual, además de sobrio, es elegante.
EL HABLA DE LOS PERSONAJES

Cuanto llevo dicho se refiere a las partes de la novela en que habla el autor. Los personajes deben hablar como en la realidad, inclusive incorrectamente. Son admisibles hasta los lugares comunes y los términos groseros, extranjerizados o hampescos, pero el autor no ha de complicarse con esas cosas.
Los narradores idealistas hacen hablar a los personajes como escriben ellos. Proceden por afán de unidad o por horror a la vulgaridad del diálogo corriente. Valera no ignoraba cómo hablaba Juanita la Larga, pero, juzgando de mal gusto el lenguaje campesino, hacía que su protagonista se expresase igual que él.
Henri Massis, en su pequeño libro sobre la novela y sus problemas, observa que el novelista moderno escribe su obra en dos tiempos. En el primero, la prosa, sencilla, natural, semejante al lenguaje hablado, obedece al relato. En el segundo, el narrador viste a su novela con un nuevo traje, hecho de complicaciones estilísticas, de elegancias y gracias verbales. Esto, a veces, aleja a los lectores y resta valor humano a las novelas. En el primer tiempo actúa el novelista: en el segundo, el escritor. Pero el verdadero escritor, aun en el primer tiempo, cuida algo su prosa.
Sobre el segundo, cabe una observación. Vestir íntegramente una novela en prosa artística es erróneo. En toda novela debe haber un tono y un movimiento, los que, al ser disfrazada la novela con el nuevo traje, pueden perderse.
Pero este segundo tiempo es necesario, sólo que debe realizarse con suma discreción. Yo, por lo general no visto íntegramente mis novelas con un nuevo ropaje. Me preocupo de suprimir lo innecesario: un capítulo de veinte páginas queda en quince: borro cuanto huela a lugar común; corto los rellenos.’ Estudio concienzudamente el original. Coloco una imagen —si la inspiración me la da— allí donde conviene.
Reemplazo adjetivos y verbos pobres por otros más expresivos. A veces, en busca de la mayor sobriedad, de dos frases hago una. Pero me cuido bien de perjudicar al relato. El novelista debe vigilarse mucho, ser capaz de renunciamientos y tratar su obra implacablemente, como si fuese la de un enemigo.
Antes, existía un tercer tiempo, hoy desaparecido porque no lo permiten los editores: la corrección de pruebas. En las pruebas, tanto en las de galera como en las de páginas, se advierten mejor que en el original, aunque esté a máquina, los defectos. En las pruebas, el autor, si no es un ególatra, ve su obra con imparcialidad, poniéndose en el punto de vista de los lectores, de sus enemigos y de la posteridad. Hasta las pruebas, sobre todo las de páginas, no le entra a uno el miedo.
Hermosa época aquella en que podíamos corregir las pruebas cuanto quisiéramos. Entonces, en la corrección de pruebas reaparecía el novelista del primer tiempo. Si en el segundo el artista o poeta había modificado al novelador, en el tercer tiempo, la corrección de pruebas, el narrador se vengaba del artista o del poeta, reduciéndolo al mínimo.
No creo que la prosa de las novelas deba ser igual que el lenguaje hablado. El lenguaje hablado es la pobreza y la vulgaridad. Debemos escribir como hablamos, pero en forma expresiva, sin lugares comunes ni frases hechas. La prosa —como ya dije— no ha de ser ni demasiado rica de giros y de voces, ni demasiado pobre.
En ciertos momentos, sí, debe apenas notarse, debe ser descolorizada, espritualizada, reducida a un simple vehículo de una sensación. La prosa de Flaubert es perfecta, pero está hecha para ser leída en voz alta, por lo cual hoy cansa mucho, sobre todo en Salambó y Las tentaciones de San Antonio, libros difíciles de leer. El concepto de Flaubert, dogma de mi generación, hoy resulta anticuado.
La novela no es un género extraño al arte. El novelador que sea a la vez artista debe encontrar el punto en que puedan coexistir lo humano, lo novelístico y lo literario.
*Poeta y narrador nacido en Paraná, Entre Ríos, Argentina, el 18 de julio de 1882. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura en tres oportunidades. Falleció el 4 de noviembre de 1962.








